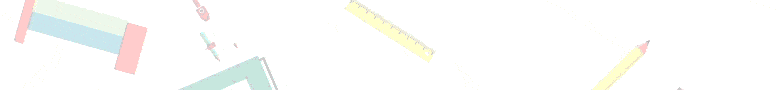El río lo recorre todo. Moja cada rincón que a veces pareciera olvidado. La escarcha, el hielo, la nieve típicos de la época quieren ganar protagonismo. Asume la ventisca el rol del despertar. Empieza un camino de 100 años que todos vamos asfaltando.
Rompe las barreras. Todas. Las de los límites humanos y geográficos. Las de las posibilidades. Las de los sueños. Rompe la cota, las redes, los techos de cristal. Avanza en su gradiente para hacerse notar, aunque silenciosa, sin exigir nada.
Los cristales de la cencellada que asombran en sus breves movimientos, que toman formas sutiles que representan futuro y oportunidad.
El asomo del progreso, las chimeneas humeantes de las partes que componen un todo. El ensamble de las almas y el arraigo donde se fabrican mucho más que simples aparatos.
Trucha, pejerrey, róbalo, mejillones. Dadores generosos de panzas llenas cuando el recurso parece que falta. Pastos chiquitos, inmensidad amarilla. Abrojos en los cordones para recordarnos cuánto pertenecemos a la tierra. A esta tierra.
Una laguna seca que levanta polvareda. Una laguna que aloja aves pero también patinadores. Una costa interminable con visitantes perennes. Unos playeros exquisitos que no se parecen en nada a los veraneantes de otras latitudes.
Un pez gigante, una torre de agua. Un monumento infinito a los de ayer, a los de hoy, a los de mañana. Un punto de lucha, un escenario constante en el que sonaron los parches que reclamaban derechos.
Un autódromo lleno de hermandad. Una franja angosta que busca el paño cuadriculado para darse por satisfecho. Un amontonamiento de almas que cuentan cada año las mismas anécdotas.
Un frigorífico que alimentó pueblos. Lana pura que abrigó los cuerpos. Paredes que albergaron ropas camufladas y esperaron con valentía bañarse de las aguas de Malvinas.
Un puñado de cosas, que no son cosas. Que son nosotros. Eso es Río Grande.
María Fernanda Rossi