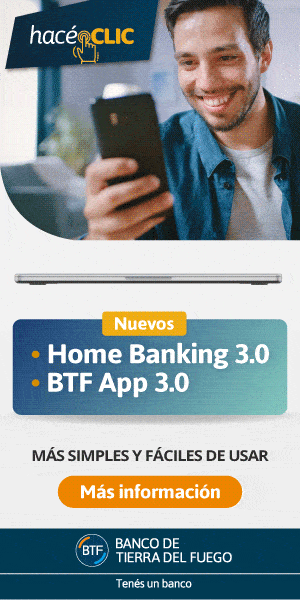La Tana y Andrea no eran amigas, pero la eventualidad de compartir el lugar de trabajo las había acercado. Además, por esas cosas fortuitas de las ciudades chicas, eran vecinas.

Hace 11 años, durante una fresca tarde en el final del verano en Ushuaia, cuando los días son largos y las jornadas en el sector turístico son intensas, la Tana y Andrea, empleadas de la misma agencia de viajes, caminaban con la tranquilidad que se contagiaba del paisaje.
El canal Beagle de fondo hacía de marco para la charla amena del trayecto. Hablaban de la vida y otras yerbas hasta que el bello monumento a los caídos en Malvinas se abrió paso entre albatros y gaviotas. Andrea miró a la Tana con un poco de asombro al darse cuenta que esa imagen la conmovía, pero no le preguntó nada.
Siguieron caminando unas cuadras más y, perseguidas por el frío de fines de marzo, se subieron a un taxi.
El silencio no duró ni media cuadra: Andrea no pudo más con su curiosidad y le preguntó qué le emocionaba de Malvinas. La Tana le contó brevemente que su familia vivía en Río Grande y que esa ciudad transitó la guerra, según consideraba ella, como ninguna otra.
Le contó de las ventanas tapadas, de las luces prohibidas, de las noches durmiendo amontonados y vestidos, de las corridas al refugio antiaéreo…
Después de tanto tiempo la Tana no recuerda con acabada certeza toda la conversación, pero sí tuvo la memoria intacta sobre un tramo de ella: le dijo lo que pensaba de los “colimbas”.
Trató de que Andrea entendiera que no eran aquellos “pobres pibes” que la desmalvinización había querido instalar, sino las víctimas de un sistema injusto, cargado de odio y de hambre de poder. Que habían estado en las islas poniendo todo de sí, que, aunque con miedo y sin preparación, dieron la vida por una causa que, probablemente, ni siquiera conocían, pero que tuvieron unos “huevos enormes” -sí, usó esas palabras- y que fueron más valientes y más capaces que muchos profesionales.
No fueron -no son- “pobres pibes”: llamarlos así le parecía una terrible falta de respeto.
También le habló de los pilotos de la Armada Argentina, le contó algunas anécdotas -relatadas de memoria, repetidas de su padre- y sentenció como si fuera una profesional en la materia: “la aviación aeronaval argentina durante la guerra de Malvinas cambió todos los paradigmas, la aviación a nivel mundial no fue la misma después de nuestros pilotos”.
Todo el camino Andrea la miró asombrada: en su ciudad natal, el 2 de Abril no era más que un feriado al que se la agregaba una marcha a la clásica entonación del Himno Nacional.
Se emocionó igual que la Tana cuando le habló de la vigilia y de cómo el pueblo acompaña a su veteranos. Hablaron mucho, con detalles y con sentimiento a lo largo del viaje, que no debe haber durado más de 10 o 15 minutos.
Andrea se bajó algunas cuadras antes, la Tana siguió hasta su destino. El taxi paró en la dirección indicada y cuando estiró su mano entre los asientos para pagar el viaje, el taxista se dio vuelta y con lágrimas en los ojos le dijo: “soy veterano de Malvinas, fui piloto de la Armada, nunca escuché a nadie contar la historia como la contaste vos. Gracias”.
Le agradeció por su labor y por sus palabras. Pagó. Se bajó del auto. Caminó algunos pasos y no pudo jamás quitarse la sensación de que todavía le debía algo…